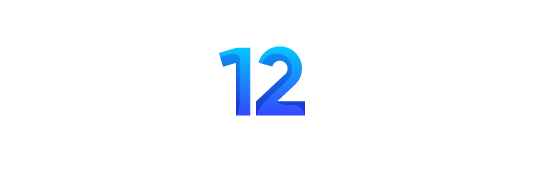Por la mañana, bien temprano, salimos del campamento 3 con el objetivo de alcanzar el último antes de la cima. Estaba saliendo el sol del 21 de mayo, ese día en el que deberíamos haber hecho cima sin no nos hubiéramos retrasado en el asentamiento anterior. Sin embargo, más tarde agradecimos que hubiera sido así, pues nos enteramos de que ese día se formó una fila enorme para llegar a la cumbre. Las vistas al salir del campamento eran hermosas: las montañas imponentes a uno y otro lado, la nieve adornándolas como un manto blanco… Nos sentíamos muy pequeños.
Empezamos a escalar por esa gran pendiente. La subida era muy dura: tenía hielo, roca e íbamos amarrados a la cuerda fija. Ese día era uno de los más difíciles de la expedición, pues debíamos recorrer casi 1,000 metros de desnivel en unas condiciones adversas. Ya me había acostumbrado a llevar la máscara de oxígeno y me sentía bien. Sin embargo, seguía siendo un poco incómoda. Lo bueno era que tenía a Paul cerca, ayudándome en todo lo que necesitaba. Nos animamos mutuamente, escalamos codo con codo.
A diferencia del trayecto del primer hasta el segundo campamento, ahora no íbamos atados entre nosotros, sino que estábamos ligados a la cuerda fija con dos mosquetones de seguridad. Fue entonces cuando empezamos a ver a gente rezagada.
Los peligrosos adelantamientos
Debido a la dificultad de la escalada y el cansancio acumulado, empezamos a ver a personas detenidas por el camino. Eso implicaba un peligro: tener que adelantar.
El Everest no es una autopista en la que uno puede sobrepasar a otra persona por un lado con total facilidad. Un paso en falso en la montaña puede significar la muerte, aún más en ese momento. El camino estaba indicado por una cuerda fija a la que todos los alpinistas estábamos atados y debíamos seguir. Entonces, cuando te encontrabas con una persona rezagada, debías adelantarla.
Se suponía que el método de rebase adecuado se hacía de la siguiente manera: el rezagado se movía al otro lado de la cuerda y tú tan solo movías tus mosquetones de seguridad hacia delante. Sin embargo, la realidad era muy distinta. La persona rezagada, debido al cansancio, la falta de oxígeno y la altitud, no tenía fuerzas como para moverse hacia el otro lado. Por este motivo, la maniobra tenía que ser del que adelantaba. Allí surgía un problema.
Los primeros adelantamientos que hice fueron de la siguiente forma: primero tenía que abrazar a la persona rezagada. Luego pasaba uno de los mosquetones hacia adelante. Cuando ya tenía el primer mosquetón amarrado en la cuerda fija, podía sacar el segundo y realizar la misma maniobra. Sin embargo, este método no me gustaba porque tenía un riesgo: el que iba rezagado estaba cansado. Si, por lo que sea, resbalaba, perdía el equilibrio y me empujaba, acabaríamos los dos en el suelo, deslizándonos sabe Dios hasta dónde.
Como no me sentía cómoda adelantando de esa forma, se lo comuniqué a mi sherpa y empezamos a hacerlo de otro modo. Yo me quedaba amarrada, él adelantaba al rezagado y luego me ayudaba a pasar los mosquetones. De esta forma, evitamos el riesgo de abrazar a alguien y caer por la pendiente.
Los alpinistas que habían sufrido pérdidas
Tras unas horas de una subida difícil, finalmente alcanzamos el último campamento, situado a 8,000 metros de altitud. Tan solo nos faltaban 848 metros de desnivel para llegar a la cima.
Llegamos al campamento 4 sobre las tres de la tarde. Allí nos encontramos con otra expedición que acababa de bajar de la cima. Estaban muy tocados. Para subir, les tocó lidiar con una larga fila de alpinistas. Sin embargo, lo peor ocurrió en la bajada. Perdieron a uno de sus compañeros, un británico, que cayó por una cornisa con su sherpa. Además de eso, otras cuatro personas de su grupo sufrieron una caída, pero se salvaron porque estaban bien amarrados. Gracias a Dios.
En ese momento, horas antes de salir hacia la cumbre, a más de 8,000 metros de altitud, la montaña nos recordó que nadie puede imponerse a la naturaleza; que no estábamos allí invitados y que tan solo teníamos el permiso de intentarlo.
Entramos en las tiendas de campaña y nos refugiamos del frío. Sabíamos que en unas horas saldríamos hacia la cumbre. Saqué el satelital de mi mochila. Lo encendí rápidamente, con prisas, para no gastar mucha batería. Debido al frío, los dedos no me funcionaban con la agilidad que deseaba, pero finalmente logré escribir un mensaje cortito a mi familia. Estaba a punto de lograrlo. Aquella tarde, ni Paul ni yo dormimos.
_______
Un relato de Thais Herrera tal como se lo contó al periodista Miguel Caireta Serra.