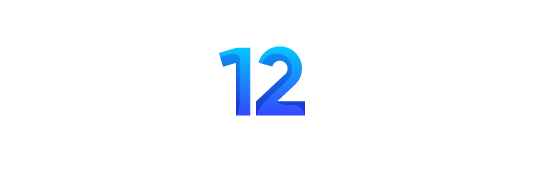La captura de un mandatario en su propio territorio, sin que ninguna potencia mundial mueva un dedo, no es una casualidad diplomática ni un error de cálculo, sino el resultado de un acuerdo implícito y un razonamiento frío. Mientras el público se distrae con narrativas simplistas, tras bambalinas se ha consolidado el regreso de la Realpolitik: un sistema donde las naciones pequeñas no son sujetos de derecho, sino monedas de cambio en el tablero de los gigantes.
Lo que se está presenciando en este 2026 es un reparto del mundo en esferas de influencia, evocador de la Conferencia de Yalta o del orden imperial del siglo XIX. No se trata de un pacto escrito, sino de una coincidencia de intereses que produce el mismo resultado.
El entendimiento tácito es simple: Washington obtiene vía libre en lo que considera su zona natural de influencia, mientras Rusia y China concentran su energía en sus propias prioridades estratégicas. No hay romanticismo ideológico en esta ecuación.
Rusia, atrapada en el desgaste prolongado de Ucrania y ocupada con su influencia en Asia Central, el Ártico y Europa del Este, no arriesgará una confrontación mayor por defender soberanías ajenas. China, por su parte, tiene el Mar de la China Meridional y el sudeste asiático, además de estar enfocada en el comercio, rutas estratégicas y estabilidad para sus negocios; no sacrificará mercados ni crecimiento por una causa latinoamericana.
No son ‘buenos’ ni ‘malos’. Son pragmáticos. Y en este cálculo, sacrificar a un aliado periférico resulta más rentable que provocar una guerra directa con la administración de Donald Trump.
En este nuevo orden, la soberanía latinoamericana ha dejado de ser un principio jurídico para convertirse en mercancía negociable. Las potencias han aceptado que, para sostener una paz global frágil, cada una debe tener libertad absoluta para ‘ordenar’ su vecindario.
Por eso el Derecho Internacional ha perdido eficacia: no por falta de normas, sino porque las instituciones llamadas a protegerlas —como la ONU o la OEA— han sido desfinanciadas, debilitadas y vaciadas de poder por los mismos Estados que las crearon cuando les resultaban útiles.
Las reglas no desaparecieron. Simplemente dejaron de aplicarse a los fuertes. Hemos pasado de la era de la ‘policía global’ —que al menos intentaba justificar sus intervenciones bajo discursos de democracia, derechos humanos o misiones de paz— a la era del ‘dueño de casa’. Washington ya no busca convencer al mundo de que sus acciones son legales. Solo necesita demostrar que son efectivas.
Esta diplomacia de la fuerza redibuja el mapa en tiempo real: los países de la región dejan de ser socios estratégicos para convertirse en satélites funcionales, obligados a alinearse o a enfrentar consecuencias sin esperar auxilio externo. El mensaje es inequívoco: no habrá rescates, no habrá mediaciones, no habrá árbitros.
Con el reparto tácito ya consolidado, los años restantes de la administración Trump apuntan a una reorganización agresiva del hemisferio. No se trata solo de capturar líderes incómodos, sino de desmantelar cualquier presencia rival en suelo americano. Veremos presiones crecientes para la salida de inversiones chinas consideradas estratégicas, el cierre de centros de inteligencia rusos y una redefinición forzada de alianzas regionales. La consigna es clara: neutralidad no permitida.
La Realpolitik ha ganado. El ciudadano latinoamericano que hoy observa estos hechos como un espectáculo debe entender algo esencial: el silencio de Pekín y Moscú no es indiferencia, es un negocio.
En el gran tablero del poder mundial, América Latina ha sido entregada —una vez más— a su dueño histórico. Los soñadores se quedaron sin mapa. Y a los realistas solo nos queda constatar que el mundo ha regresado a su regla más primitiva: el fuerte hace lo que quiere, y el débil acepta lo que debe.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**