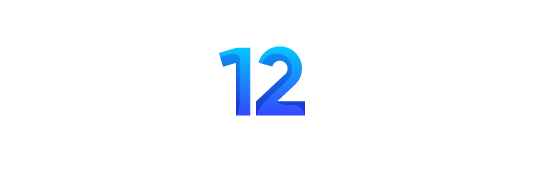Se cumplen 40 años de la tragedia de Armero (Colombia), un pueblo arrasado por la avalancha de lodo y fuego provocado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y en la que murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Otras 3.000 personas fallecieron en municipios vecinos.
Los flujos piroclásticos, mezcla de gases como dióxido de azufre o monóxido de carbono con vapor de agua y fragmentos de roca expulsados por el cráter del volcán, fundieron una parte del glacial de la montaña aquel miércoles 13 de noviembre de 1985 y formaron ríos de lava y escombros que descendieron a gran velocidad durante la noche por las laderas y los barrancos, sepultando a la inmensa mayoría de los habitantes que se encontraban en sus casas.
Viviendas de cinco pisos fueron arrancadas de cuajo, incluidos los edificios que albergaban a los cinco bancos del pueblo, y algunos restos aparecieron en el río Magdalena, a 24 kilómetros de distancia.
Los equipos de emergencia comenzaron a llegar doce horas después y tuvieron muchas dificultades para rescatar a los sobrevivientes porque el lodo había convertido el pueblo en una trampa mortal para las víctimas.
Tras 69 años de inactividad, nadie avisó a los habitantes del peligro potencial a pesar de las advertencias de vulcanólogos desde un año antes. Está considerada la segunda actividad volcánica más mortífera de todo el siglo XX tras la del Monte Pelée en Martinica en 1902, con 30.000 muertos, y la cuarta peor desde 1500. No era la primera avalancha del Nevado de Ruiz. En 1595 y 1845 se habían producido dos grandes erupciones en la misma zona.
¿Quién no ha visto las imágenes de la niña Omayra Sánchez Garzón, de 13 años, tomadas por el reportero gráfico de TVE, Evaristo Canete, reconvertida en el símbolo de la tragedia de Armero? “Mamá, si me escuchas, reza para que pueda caminar y esta gente me ayude a salir”, le transmitió la niña a su mamá, que estaba estudiando en Bogotá, la capital colombiana, antes de morir atrapada en su casa a causa de las graves heridas y la hipotermia.
Pasear hoy por Armero es hacerlo por un camposanto entre ruinas fantasmales de antiguas casas que se vislumbran en la densa vegetación y los ramajes de grandes árboles que han crecido en los últimos cuarenta años. A Armero se la conocía como la “Ciudad Blanca” por sus extensos campos de cultivo de algodón y arroz y su próspero desarrollo económico. La inmensa mayoría de los nichos del cementerio están vacíos. Los familiares exhumaron los restos de sus seres queridos para evitar que el lugar se convirtiera en un centro de prácticas satánicas.
Gerardo Criales, periodista y orientador comunitario, tenía 19 años en 1985. Estaba en época de exámenes en el último curso del bachillerato y se había ido a dormir temprano en la casa donde vivía con sus padres, una hermana un año menor y una sobrinita. “Me desperté sobresaltado cuando mi madre gritó que el río Lagunilla se había desbordado”, recuerda. Ya no había luz porque la central eléctrica había quedado inutilizada.
“Nada más salir a la calle vimos cómo el agua ya venía por dos flancos, arrasó la casa, nos golpeó la fuerza de la corriente y nos desplazó hasta el patio de la casa de casi 300 metros cuadrados. Vimos cómo mi mamá era arrastrada por el lodo ya muerta”, explica. A primera hora de la mañana un helicóptero los rescató, los llevó encima de una loma y, de allí, los trasladaron a Bogotá.
Tres meses después regresó y encontró los restos momificados de su madre. “La tapé con unos vestidos y una teja y regresé ocho días después para enterrarla en lo que fue el patio de nuestra casa. Perdimos varios familiares cuyos cuerpos nunca se encontraron. Jamás recibimos ayuda psicológica”, explica mientras acaricia la tumba. Primero puso una cruz de madera, luego una cruz de cemento y finalmente una lápida: Isabel Roa de Criales, fallecida con 47 años.
Armero no fue sepultada sino arrasada. Primero llegó agua, después lodo y finalmente lava caliente. La torre de la iglesia, de 18 metros de altura, desapareció y el hospital se salvó porque la avalancha se extendió por el estadio de fútbol y diluyó la fuerza de los escombros cuando chocó contra el edificio. Una roca de 300 toneladas fue arrastrada durante 16 kilómetros.
Marlies Teuta Castro acababa de cumplir ocho años. “Mi papá trabajaba en el colegio nocturno La Carlota. Llegó tranquilo a casa. Al poco nos quedamos sin luz y entonces una comadre le llamó: ‘Avelito, váyanse que viene el volcán”, explica hoy mientras visita junto a su hermano el lugar donde estaba su casa en Armero.
Se asomaron a la puerta y vieron que la riada estaba a unos metros. “Mi madre cogió en brazos a mi hermana Joana, de cinco años (que hoy vive en España), y salimos corriendo hasta el edificio del supermercado Mercadito, cuya parte superior se convirtió en una isla de salvación para muchas personas”, comenta.
Su hermano José Avel, que tenía once años, recuerda que estaban viendo la novela de las diez de la noche cuando se fue la luz. “Salí a la calle impresionado por el ruido infernal. Caminé unos metros hasta la esquina cuando vi como el hotel El Lido, todo blanco, desaparecía como si se lo tragara la tierra“, dice. Comenzó a correr cubierto con una manta “como si fuera una sombra” hacia el cementerio y quedó bloqueado por la avalancha en una loma, donde amaneció.
“Mi madre lloraba porque se acordaba de nuestro hermanito José Avel. Teníamos mucho miedo. Una persona que tenía una radio de onda corta nos informó que seguían las erupciones del volcán”, recuerda Marlies.
A la mañana siguiente llegaron los equipos de rescate en helicópteros, repartieron comida y mantas y se llevaron a los heridos. Más tarde, Marlies fue evacuada con su madre y su hermanita junto a una niña de 12 años que se había puesto a salvo con seis hermanos pequeños.
Había muchos niños solos separados de sus padres. “Mi papá no paraba de llorar: ‘Mi chinito (José Avel) está perdido y ahora mi mujer y mis hijas se van y me quedo solo”, recuerda Marlies. Cinco días después, por fin encontró a su hijo varón.
La familia recibió una casa en el pueblo más cercano tras una campaña de una programa de radio llamado El Minuto de Dios, que dirigía un sacerdote. “Quedamos traumatizados. Vimos cómo echaban los cadáveres a distintas fosas comunes. Mi padre murió de pena a los 65 años ante la imposibilidad de regresar a su querido Armero”, explica Marlies.
El dueño del supermercado El Mercadito subió los precios de la comida y de las pilas para las linternas y obligó a los damnificados a pagar varias veces su valor real. En cambio, el dueño del Asadero mató dos terneras, preparó todo lo que tenía para comer y ayudó a lavarse a las personas que llegaban cubiertas de lodo. Hubo personas que actuaron con mucha generosidad, pero después de la tragedia “la corrupción lo invadió todo”, según recuerdan diferentes sobrevivientes.
Fanny Esperanza tenía 16 años, estudiaba sexto de bachillerato y estaba en la cama con fiebre cuando recibieron “una llamada telefónica que se interrumpió a los pocos segundos, posiblemente porque la persona murió sepultada por la avalancha”.
Abandonaron la casa y se fueron al cerro más alto con leche en polvo que había preparado su madre para los niños más pequeños de la casa. En la calle se encontraron a personas totalmente embarradas. “Oíamos gritos de ‘papá, mamá, dónde está el niño, auxilio, Hugo’. Empezó a lloviznar. Nos tapamos con una manta, todo quedó en silencio”, explica. Una señora escuchó en una radio durante la madrugada que “Armero había sido borrada del mapa, aunque no nos lo creímos”.
Ese día Fanny supo cuál sería su profesión: “Ayudé a salvar a algunas personas y mentalmente me hice enfermera“. Recuerda que una señora intentó llevarse a su sobrina. La Cruz Roja holandesa donó el dinero para construir treinta casitas y su familia recibió una de ellas. Muchos sobrevivientes fueron reubicados en otras ciudades.
Uno de los temas más polémicos de aquella tragedia que acabó con la vida del 70% de la población de Armero son los llamados “niños perdidos”. Muchos niños murieron separados de sus padres y sepultados por el lodo y los escombros. La Fundación Armando Armero, liderada por Francisco González, quien perdió a su padre y hermano pequeño en la catástrofe, asegura que al menos 137 niños salieron con vida del barro y los escombros y nunca han sido encontrados por sus padres. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha sido capaz de informar sobre los protocolos ni las actuaciones de los equipos de rescate durante los días más trágicos de la historia del país.