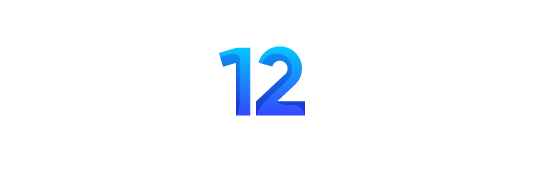No es cierto que cualquier tiempo pasado haya sido mejor. La esclavitud, sin ir más lejos, solo se abolió hace un siglo y medio, y no fue una decisión tan sencilla como ahora podría parecer. En los EE.UU., quizá el caso más extremo, la libertad de los esclavos costó una cruenta guerra. Fue el presidente Abraham Lincoln quien, después de derrotar a los estados del Sur, hizo realidad aquello que la Declaración de Independencia Norteamericana consideraba una verdad evidente casi un siglo antes: “Todos los hombres son creados iguales”.
Ironías de la historia, hoy es el portaviones Abraham Lincoln quien, desplegado en el mar Arábigo, lleva la bandera del ideal opuesto. No, no es que la US Navy, veterana de la lucha por la libertad en Europa —sin ellos no habría sido posible derrotar a Hitler ni contener a Stalin— vaya ahora a traficar con seres humanos. Sin embargo, su presencia cerca de Irán defiende la injusta desigualdad de las naciones: unas pueden tener armas nucleares y otras no.
El lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no solo precipitó el final de la Segunda Guerra Mundial. También cambió la geopolítica. El reloj del Apocalipsis se puso en marcha y sigue corriendo. Sin embargo, estoy convencido —como seguramente lo están quienes fingen temor, pero siguen viviendo en las capitales que serían destruidas en primer lugar— de que nunca llegará a la medianoche. Las armas nucleares, como el anillo único de Tolkien, se han creado para dominar el mundo, no para destruirlo sin que nadie pueda beneficiarse de ello.
No debería el lector temer tanto a la destrucción de la humanidad como a la consolidación de un orden mundial que divida a las naciones en libres y esclavas. Y el Tratado de No Proliferación, suscrito en 1968 —cuando todavía era la Carta de ONU, y no la moralidad de Trump o las botas de los soldados de Putin, la que establecía las reglas de convivencia entre las naciones— tiene hoy precisamente esos efectos.
Ninguna de las potencias nucleares, ya sean las legitimadas por el tratado o las que se lo han saltado por las bravas, va a renunciar a una baza que les da ventaja en la arena internacional. A su favor está la ultima ratio, la que mantiene la paz entre la India y Pakistán —ingenuo o mentiroso, Trump insiste en que ha sido él— pero permite a Putin tratar de conquistar Ucrania impunemente. La que Washington quiere preservar cuando anima a Europa a invertir más en su defensa, pero se reserva para sí el paraguas de disuasión nuclear. Es esta, por cierto, una baza de la que rara vez se habla, pero que permite que, cuando le resulte conveniente, el presidente de los EE.UU. despierte a Europa de sus sueños de independencia estratégica
El poder corrompe. Seguramente esa es la razón por la que las grandes potencias ya ni siquiera disimulan su intención de incumplir el Tratado de No Proliferación. Quizá, desde su perspectiva, habría que renombrarlo como Tratado de Monopolio del Arma Nuclear. De hecho, el único acuerdo de control vigente, el New START, acaba de expirar dulcemente sin que ni siquiera existan negociaciones para prorrogarlo o sustituirlo. Barra libre para unos pocos y celda sin ventanas para todos los demás.
Este desequilibrio es, en el fondo, lo más importante de lo que está en juego en Irán. No me interprete mal el lector: nadie en su sano juicio defendería el derecho de la República Islámica a tener armas nucleares. Por desgracia, Jamenei no es el Espartaco que nos gustaría que luchara contra la esclavitud. Sin embargo, tampoco deberíamos aplaudir demasiado al Imperio Romano. El derecho que se le niega a la República Islámica es el mismo que se nos niega a nosotros. Y ni siquiera podemos protestar en voz alta… porque nosotros no tenemos armas nucleares.