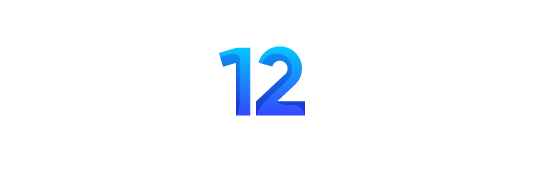Marco Antonio Rubio, 54 años, entró el pasado miércoles 28 de enero en la pequeña y oscura sala de audiencias del Comité de Relaciones Exteriores del Senado con la naturalidad de quien regresa a un territorio que conoce de memoria. Había servido él mismo … años en esa comisión y ahora comparecía como secretario de Estado con una autoridad acumulada que iba mucho más allá del cargo. Washington seguía digiriendo la operación que había puesto fin al mandato de Nicolás Maduro exactamente 25 días antes y Rubio llegaba con una carpeta gruesa, cifras en la cabeza y una realidad difícil de ocultar: pocas veces un político estadounidense había concentrado tanto poder real sobre el destino inmediato de Venezuela y Cuba sin necesidad de grandes discursos. Para algunos en su entorno, podía ser incluso el hombre que acabara logrando lo que Washington persigue desde antes de la caída de la URSS: que Cuba, por fin, deje de ser una excepción histórica.
Su intervención fue sobria, técnica, casi administrativa, un trámite. Habló de fases, de estabilización, de transición, de control de flujos financieros, de petróleo. Evitó el lenguaje épico y las proclamas ideológicas de sus viejos días de senador. Pero el mensaje era claro. Estados Unidos no solo condicionaba el futuro político de Venezuela; administraba de facto su principal fuente de ingresos y decidía el ritmo de una transición que aún no tenía forma definitiva.
Algunos senadores lo miraban con incomodidad. Otros, con una mezcla de respeto y diríase que recelo. Rubio no estaba allí para pedir permiso, sino para explicar decisiones ya tomadas. La paradoja era evidente. En sus años de senador, al otro lado de esa misma mesa, habría estallado ante la idea de que el Ejecutivo actuara sin consultar, de que se administrara una crisis de ese calibre al margen del Congreso. Había hecho carrera denunciando opacidades, exigiendo dureza, reclamando coherencia moral en nombre de la democracia venezolana.
Ahora, en cambio, hablaba el lenguaje del poder de verdad: fases, estabilidad, control de ingresos, transición sin vacío de poder. En lugar de reclamar pureza democrática, pedía margen de maniobra. En vez de denunciar concesiones, las explicaba como necesarias. Era el mismo Rubio, con las mismas obsesiones, pero en el lado donde las decisiones no se someten a votación, sino que se ejecutan.
Hijo de inmigrantes cubanos
Para entender cómo alcanzó Rubio ese lugar hay que retroceder casi dos décadas, a una Florida distinta, cuando aún era un político estatal en ascenso y una biografía que empezaba a llamar la atención del Partido Republicano. Hijo de inmigrantes cubanos, nacido en Miami en 1971, Rubio creció en un entorno marcado por el exilio, el anticastrismo y la convicción de que la política estadounidense era el único terreno desde el que se podía influir en el destino de una isla tan cercana y tan apartada a la vez.
Sus padres habían abandonado Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder, un detalle que con los años se convirtió en munición política. Para sus detractores, servía para cuestionar la épica del relato familiar; para sus defensores, no alteraba lo esencial: pertenecía a la comunidad cubanoamericana que construyó su identidad en torno a la pérdida de la isla y a la oposición frontal al castrismo. Rubio hizo de esa herencia un eje de su carrera, decisivo para entender su obsesión estratégica con Cuba y, más tarde, con Venezuela y Nicaragua.
La oposición utilizó el origen de sus padres como munición política; él, en cambio, hizo de esa herencia un eje de su carrera
En 2008 Florida seguía siendo un territorio abierto. Barack Obama acabaría ganándolo dos veces, en 2008 y en 2012, y los latinos tendían todavía a votar mayoritariamente con el Partido Demócrata. El trumpismo estaba lejos y el Partido Republicano buscaba figuras jóvenes capaces de hablarle a un electorado hispano que se le escapaba.
El trampolín
Rubio, entonces un joven presidente de la Cámara de Representantes de Florida, usó aquel ciclo electoral como trampolín nacional. En las primarias apoyó primero a Rudy Giuliani, que había apostado por Florida como pieza estratégica. Cuando Giuliani —que acabaría siendo el abogado de Donald Trump— se hundió, Rubio se reubicó con rapidez en torno a John McCain y se convirtió en uno de sus rostros útiles en Miami: disciplinado, bilingüe, con el perfil perfecto para una campaña que necesitaba contrapesos en el sur del Estado.
Aquella etapa le dio contactos, credibilidad interna y visibilidad ante donantes y estrategas nacionales. Era, en esencia, una promesa del conservadurismo hispano en un espacio que parecía marginal: el núcleo cubano del sur de Florida, la llamada despectivamente «gusanera», una anomalía republicana dentro del voto latino. La ironía es que esa excepción acabaría convirtiéndose en el centro dominante. Con el tiempo, serían precisamente esas redes —obsesionadas con Cuba, con Venezuela, con el lenguaje de la guerra fría— las que ascenderían al poder mayor dentro del Partido Republicano, sobre todo bajo un presidente sin frenos como Trump.
Dos años después, en 2010, dio Rubio el salto al Senado en una de las elecciones más simbólicas de la era del Tea Party. Se enfrentó al gobernador republicano Charlie Crist, que acabó compitiendo como independiente, y a un candidato demócrata relegado por la división del momento. Rubio ganó con un discurso de ortodoxia fiscal, rechazo al intervencionismo federal y defensa sin matices de una política dura frente a Cuba y Venezuela. Llegó a Washington como una de las estrellas emergentes de la nueva derecha y, desde el primer momento, buscó un asiento en las comisiones que realmente importaban.
El Comité de Exteriores se convirtió pronto en su plataforma principal. Allí empezó a construir una reputación de senador aplicado, especialmente en asuntos de América Latina. Mientras otros colegas delegaban la región en asesores, Rubio se implicaba en los detalles, mantenía contacto constante con opositores venezolanos y cubanos, y presionaba a las administraciones de turno para endurecer sanciones y aislar diplomáticamente a los regímenes que consideraba autoritarios. Durante los años de Obama fue uno de los críticos más constantes del deshielo con Cuba y Venezuela. Para Rubio, cualquier concesión sin un cambio político previo era una forma de apuntalar al régimen.
En sus años en el Senado, Rubio se labró una reputación bien distinta a la de muchos de sus colegas. No fue un legislador discreto que trabajara entre bambalinas: construyó una identidad política clara, dura, áspera, marcada por la defensa inflexible de posiciones ideológicas contra los gobiernos que él consideraba antidemocráticos y socialistas en América Latina.
El candidato a senador por Florida, en 2010
Durante más de una década en el Capitolio, Rubio llevó esas posiciones a audiencias, legislaciones y comisiones, insistiendo en sanciones más duras, rechazo a cualquier giro aperturista hacia La Habana y la necesidad de contrarrestar la presencia de aliados de gobiernos adversarios en la región, incluidos China, Rusia e Irán. En ese camino se consolidó como uno de los principales portavoces del anticomunismo y de una política exterior de enfrentamiento claro.
Ese estilo lo colocó durante años en las primeras filas del debate sobre Latinoamérica en Washington. Fueron años posteriores a la marea rosa, a los vaivenes de la izquierda latinoamericana, a un ciclo de gobiernos que avanzaron entre promesas de justicia social, pulsiones autoritarias y crisis económicas. El dominio de Chávez, de Lula, de Evo y Correa marcó una época, una América Latina inclinada hacia la izquierda, atravesada por el auge de las materias primas y el discurso de la soberanía. Rubio supo leer ese escenario como una oportunidad política.
Probó suerte para ser presidente
Su perfil lo llevó inevitablemente a probar suerte en la carrera presidencial de 2016. Durante meses fue presentado como la gran esperanza del ‘establishment’ republicano frente al ascenso de Trump. El enfrentamiento fue áspero. Trump lo ridiculizó con apodos —«pequeño Marco»—, cuestionó su temple y lo arrinconó en debates televisados. Rubio respondió tarde y mal, y su derrota en las primarias de Florida selló el final de su aspiración presidencial.
Aquel episodio podría haber marcado el declive. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en uno de los momentos decisivos de su carrera. Tras la victoria de Trump, Rubio optó por una estrategia pragmática. No se sumó a la resistencia interna del partido. Mantuvo su escaño, apoyó las principales iniciativas de la Casa Blanca y fue ganando espacio como interlocutor en política exterior.
Durante el primer mandato de Trump, Rubio fue clave en el endurecimiento de la política hacia Venezuela. Presionó para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, impulsó sanciones financieras y trabajó estrechamente con el exilio venezolano en Florida. Con Cuba, su influencia fue aún más nítida: el desmantelamiento del acercamiento iniciado por Obama llevó su sello.
La relación con Trump evolucionó de la desconfianza a una alianza funcional. Hubo, sin embargo, un momento de zozobra. En abril de 2019 Rubio respaldó el pronunciamiento fallido contra Maduro, cuando Guaidó y Leopoldo López aparecieron con un pequeño grupo de militares en Caracas. Desde Washington se dio por hecho que altos mandos se sumarían. Fracasó en horas. Maduro resistió y Trump estalló de furia. Para Rubio fue una advertencia: lo que se ejecuta debe estar atado.
Cuando Trump regresó al poder y buscó secretario de Estado, las alternativas quedaron en dos. Entre los últimos nombres estaban Richard Grenell y Rubio. Trump se decantó por el senador de Florida. La confirmación llegó con un voto de 99 a 0, un resultado que al presidente le encantó por la unanimidad.
Grenell maniobró para quedarse con algo, viajó a Caracas, se vio con Maduro. Pero Trump le ordenó cortar contactos paralelos. Terminó relegado, dirigiendo espacios culturales en Washington como el Kennedy Center.
Rubio, en cambio, acumuló funciones con rapidez. Secretario de Estado, consejero interino de Seguridad Nacional —una combinación inédita desde Kissinger—, archivista nacional y, sobre todo, el papel más delicado: convertirse en el rostro y coordinador de facto de la política estadounidense para gestionar la transición venezolana. Bajo su mando Washington permitió ventas limitadas de crudo, canalizó ingresos mediante mecanismos supervisados y condicionó cada paso. En la práctica, era el gobernador de Venezuela desde su despacho en Washington.
Ese papel le valió comparaciones inevitables con Henry Kissinger, no por el estilo, sino por la centralidad estratégica. Kissinger fue el ancla de un presidente imprevisible como Nixon: el hombre que ordenaba el caos y mantenía la maquinaria del Estado en marcha cuando la Casa Blanca se movía por instinto.
Rubio cumple hoy, salvando las distancias, una función parecida. Concentra información, coordina agencias y habla directamente con el presidente, en un segundo mandato de Trump donde la política exterior se decide a menudo en ráfagas. En el caso venezolano, su firma es imprescindible. En el cubano, su influencia sigue siendo determinante.
Cuba, eje emocional de su carrera
Y ahí está la cuenta pendiente. Cuba ha sido siempre el eje emocional de su carrera. Ha defendido que cualquier transición debe pasar por una ruptura clara con el régimen y ha rechazado soluciones graduales. Desde el Departamento de Estado ha mantenido esa línea, reforzando sanciones y limitando cualquier margen de maniobra a La Habana.
El relevo en el trumpismo, después de Trump
En Washington le atribuyen ambiciones presidenciales de cara a 2028, con un rival interno, J. D. Vance, que no oculta las mismas aspiraciones
Foto familiar de un joven Marco Rubio
Hoy, desde el centro del poder ejecutivo, Rubio es una figura distinta a la de aquel joven senador de 2010. Ha perdido parte del aura de promesa, pero ha ganado una capacidad de decisión real que pocos alcanzan. Muchos en esta ciudad de eterna rumorología política le atribuyen ambiciones presidenciales de cara a 2028. Su principal rival interno es el vicepresidente, J. D. Vance, que no oculta las mismas aspiraciones.
Esa puede ser su nueva batalla, no ya Cuba o Venezuela, sino el futuro del trumpismo cuando Trump salga de la escena. Rubio ha pasado quince años escalando desde un rincón ideológico del exilio hasta el centro del poder imperial. Ahora, con expedientes históricos en sus manos y el continente americano como tablero, se enfrenta a otra transición de altura, la del relevo dentro de su propio partido.