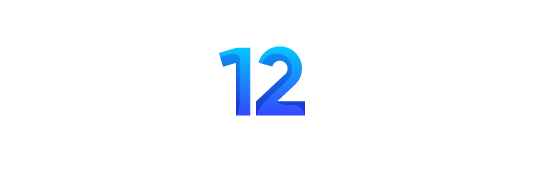Por Danylsa Vargas
Las redes sociales nacieron con la promesa de democratizar la palabra. Hoy, paradójicamente, se han convertido en tribunales sin jueces, sin debido proceso y sin apelación. En ellas no se informa: se sentencia. No se debate: se lincha. Y no se mata físicamente, pero se practica un deporte mucho más rentable y cruel: matar personas en vida.
La desinformación no siempre llega disfrazada de mentira burda. Muchas veces aparece como media verdad, como titular sin contexto, como video editado con mala intención o como “me dijeron que…”. En la lógica de las redes, la veracidad es secundaria; lo que importa es la viralidad. Y en esa carrera por el like, el retuit y la visualización, la ética queda atropellada.
Hoy basta una acusación, una imagen sacada de contexto o un rumor convenientemente amplificado para destruir reputaciones construidas durante décadas. El juicio es inmediato y la condena, perpetua. Nadie pregunta, nadie verifica. La masa digital no investiga: reacciona. Y reacciona con furia.
Lo más perverso es que esta violencia se ejerce con una sensación de superioridad moral. El usuario no se siente agresor, se siente justiciero. Cree estar “del lado correcto de la historia”, aun cuando esté replicando una falsedad o participando en una campaña de odio. Así, la desinformación no solo engaña: legitima la crueldad.
Las redes han convertido el error humano en espectáculo, la diferencia de opinión en enemistad y la discrepancia en motivo de cancelación. Ya no se busca corregir ni comprender, sino aniquilar simbólicamente al otro. El objetivo no es que el señalado aprenda o rectifique; es que desaparezca del espacio público, que pierda su voz, su trabajo, su dignidad.
Y mientras tanto, las plataformas se lavan las manos bajo el argumento de la “libertad de expresión”, aunque saben perfectamente que el algoritmo premia el conflicto, la indignación y el escándalo. La desinformación vende. El odio genera tráfico. La destrucción ajena produce engagement.
El problema no son solo las redes; somos nosotros dentro de ellas. Cada vez que compartimos sin verificar, cada vez que insultamos desde el anonimato, cada vez que celebramos la caída de otro, participamos en ese deporte macabro. Uno donde no hay trofeos visibles, pero sí víctimas reales.
Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos si queremos ser ciudadanos digitales o simples verdugos con conexión a internet. Porque al final, en esta arena virtual, cualquiera puede ser el próximo en ser “matado en vida”. Y cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para pedir contexto, prudencia o humanidad.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**