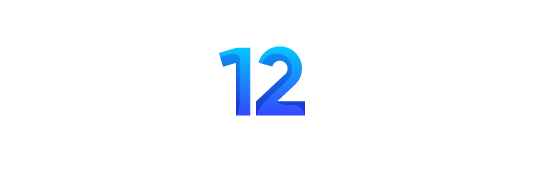Durante años se advirtió sobre el fin del petróleo. Hoy, mientras se celebran los avances de la inteligencia artificial, se ignora una amenaza más silenciosa, cercana y potencialmente más devastadora: el agua.
La inteligencia artificial (IA) se presenta como el gran motor del progreso del siglo XXI. Sin embargo, detrás de cada respuesta automática, cada modelo entrenado y cada algoritmo que aprende, existe una infraestructura física que consume enormes cantidades de recursos naturales, especialmente agua y energía.
El problema no es la IA en sí, sino cómo se desarrolla y expande. Los centros de datos —el corazón físico de la IA— requieren energía constante y sistemas de refrigeración intensivos para evitar el sobrecalentamiento de sus servidores. En muchos casos, esta refrigeración depende directamente del uso de agua dulce. Millones de litros al día pueden destinarse a enfriar máquinas que sostienen servicios digitales que se dan por sentados.
Hoy este consumo parece manejable a escala global, pero la curva de crecimiento es exponencial. Si la demanda de IA sigue aumentando al ritmo actual, a mediano plazo, el impacto no será abstracto ni lejano: se manifestará en estrés hídrico localizado, especialmente en regiones donde el agua ya es escasa. No será una crisis global uniforme. Será desigual, silenciosa y profundamente injusta.
En un escenario sin regulación ni planificación, las comunidades cercanas a grandes centros de datos podrían enfrentarse a una competencia directa entre: agua para consumo humano, agua para agricultura y agua para sostener infraestructura tecnológica. El resultado no será solo ambiental, sino social y político. El agua, tradicionalmente vista como un bien público, corre el riesgo de convertirse en un activo estratégico, priorizado según intereses económicos y tecnológicos.
No será extraño ver conflictos locales, protestas comunitarias o tensiones entre Estados por concesiones hídricas destinadas a sostener el crecimiento digital.
El consumo de agua no es el único factor. La IA también demanda enormes cantidades de electricidad. Si esta energía proviene de fuentes fósiles, el resultado es un aumento de emisiones que alimenta el cambio climático. Más calor implica mayor necesidad de refrigeración, lo que a su vez incrementa el consumo de agua y energía. Una espiral de retroalimentación negativa que acelera el problema que intenta resolver.
Paradójicamente, una tecnología llamada a ayudar a gestionar mejor el planeta podría terminar agravando su fragilidad.
La mayor amenaza no es técnica, sino cultural. Las advertencias a largo plazo, especialmente las relacionadas con recursos naturales, suelen generar indiferencia. El agua sigue saliendo del grifo, las pantallas siguen encendiéndose, y el problema parece siempre lejano. Pero todas las grandes crisis comparten un patrón: se anuncian durante años y se enfrentan demasiado tarde.
Dos futuros posibles. El balance será claro: un escenario negativo, donde la IA crece sin límites, profundiza desigualdades, agrava crisis hídricas locales y se convierte en un nuevo factor de conflicto socioambiental; o un escenario responsable, donde la eficiencia energética, las energías renovables, la refrigeración sin agua y una regulación clara convierten a la IA en una aliada para la sostenibilidad.
La diferencia entre ambos escenarios no depende de la tecnología, sino de las decisiones que se tomen hoy. No es el futuro: es una advertencia. La crisis que se avecina no será de petróleo. Será de agua.
Y no llegará por falta de advertencias, sino por exceso de indiferencia. Se está programando línea por línea, servidor por servidor, decisión por decisión. Todavía se está a tiempo de reescribir ese código.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**