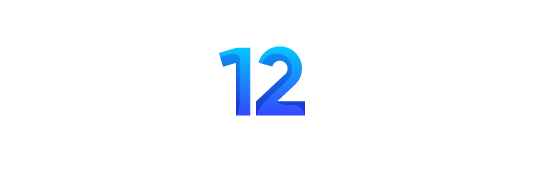La herencia de autoritarismo que la tiranía de Trujillo fortaleció en la conciencia de este país, se resiste a dar paso a nuevas formas de conducción política. Aprovechando el fracaso del liderazgo nacional para mejorar las expectativas de la población, hay gente entre nosotros que se desvive por retrotraernos a las peores y más crueles formas del pasado.
Hay incluso quienes se atreven a sostener la tesis de que muchos de los más atroces crímenes de esa era fueron el fruto de los excesos de sus colaboradores y no de las directrices del tirano. Tan peregrina afirmación constituye una ofensa adicional a los deudos de esos desmanes, muchos de los cuales, como el asesinato de las hermanas Mirabal, aún sacuden la conciencia de la sociedad dominicana. Fue precisamente ese bárbaro asesinato, ordenado personalmente por el tirano, lo que rompió los últimos y débiles lazos que todavía, en noviembre de 1960, unían al régimen con los sectores en los que se había sostenido durante tres décadas.
La lealtad al recuerdo de Trujillo pregonado todavía por muchos de sus alabarderos que siguen ocupando posiciones importantes en el país, tanto en el área pública como en la privada, es el más triste legado de aquella época. A despecho del dolor que provocó, parecería que el fantasma de Trujillo aún marca el rumbo de la nación. Su huella aparece en casi todas las facetas de la vida nacional. Incluso las formas protocolares todavía dominan la escena oficial, como puede verse en cada inauguración de una obra pública, en cada gira presidencial por el interior o en algunas noches en el Palacio Nacional. La herencia del trujillismo que tan obstinadamente se niega a morir obstaculiza nuestra marcha hacia el futuro y la modernidad de la que tanto se nos habla. Se equivocan quienes piensan que todo rasgo de ese régimen desapareció con la muerte del tirano.