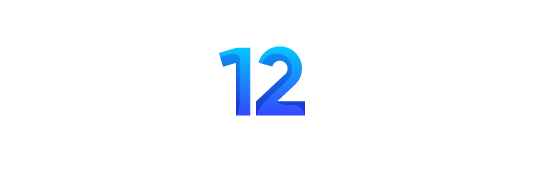Con todo y nuestros avances en materia de derechos humanos y desarrollo político, el país no puede ser mostrado como ejemplo de sociedad donde impere la justicia social. Los desequilibrios son demasiado pronunciados y tienden a profundizarse en la medida en que el desempleo se agrava y la economía se deteriora.
Vivimos, además, un proceso de desnaturalización de las instituciones, las cuales continúan siendo frágiles, incapaces de garantizar igualdad de oportunidades para todos y combatir con eficacia la vieja tradición de corrupción en el ámbito político.
La pobreza, presente en sus grados más extremos tanto en las áreas urbanas como en las rurales, es una amenaza latente al orden social. Hemos tenido señales de inconformidad que han degenerado en protestas callejeras que anticipan demostraciones que nadie aquí en su sano juicio desearía. A menos que se reduzcan esos márgenes y se impacte positivamente en la situación de tanta gente viviendo en condiciones de marginalidad y pobreza, con índices de desnutrición por debajo de la mayoría del resto del continente, es poco probable restablecer la confianza en el futuro de la nación, aunque mejore en el corto o mediano plazos.
Si a todo esto se une el deterioro creciente del clima de seguridad, que incita a añorar la presencia de una mano dura en el Gobierno, no podemos menos que admitir encontrarnos en una situación muy delicada, urgida de acciones correctivas en el área de la economía, la seguridad social y la tranquilidad ciudadana.
A todo esto se une la próxima discusión de una nueva reforma de la Constitución, cuyo contenido podría crear ardientes fricciones en el debate partidario, paradójicamente a causa de la mayoría absoluta de la bancada oficialista con la cual el Gobierno puede dar a la reforma, sin negociación alguna, el giro que desee.