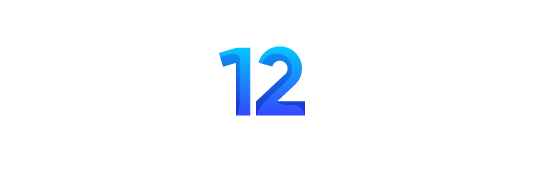La noticia de la muerte de Alberto Fujimori recuerda enseguida su imagen como presidente del Perú, metralleta en ristre, persiguiendo por las alcantarillas de Lima a los guerrilleros de la milicia que, encabezada por Ibail Guzman, luchaba por la imposición de un movimiento revolucionario, entre tantos como en esos momentos (finales de los noventa), enfrentaban los Gobiernos latinoamericanos en su mayor parte de derechas.
A pesar de las dudas que generaba entre los peruanos su condición de ascendencia japonesa —nombre y aspecto , nipón—, había accedido a la presidencia de la República en unas elecciones democráticas en las que sorprendentemente derrotó al candidato favorito, el ya conocido y prestigiado Mario Vargas Llosa, futuro Nóbel de Literatura. El país enfrentaba una crisis económica grave y una división entre los ciudadanos creada por el incremento de la influencia demagógica de las guerrillas terroristas que intentaban hacerse con el poder.
Fujimori se impuso a afrontar los dos problemas y de manera especial la erradicación del terrorismo y la persecución de sus simpatizantes. Para conseguirlo, no regateó medios: empezando por la supresión de las instituciones democráticas —comenzando por el Parlamento y sin el menor respeto a los derechos humanos—, que enseguida le despertaron críticas y enfrentamientos con las organizaciones internacionales y gobiernos democráticos. Contaba con la colaboración de su mano derecha, Vladimiro Montesinos.
Diez años en el poder
Un autogolpe con respaldo militar le mantuvo en el cargo diez años cuyo balance se reparten a partes iguales entre la represión de las libertades, la violencia contra los terroristas y la corrupción económica. Esta política dividía al pueblo peruano, entre los que la respaldaban y los que conspiraban, siempre perseguidos por las redes de persecución creadas por Montesinos, para derrocarle y recuperar la democracia.
Ante la mala imagen que se había granjeado, el régimen, acabó derrocado, juzgado y encarcelado a perpetuidad lo mismo que algunos de sus ejecutores con Montesinos a la cabeza. Aunque no faltaban partidarios que reivindicaban su legado como salvador de la Patria frente a la guerrilla procastrista, permaneció encerrado en una prisión militar, donde su condición de ex jefe del Estado, le proporcionaba comodidades e independencia en una vivienda privada, durante quince años.
Un cáncer incurable facilitó su libertad que apenas se prolongó quince meses, muchos de ellos ya de extrema gravedad. El fallecimiento del dictador odiado por tantos y añorado por otros no impedirá que los funerales católicos respetarán su condición de ex jefe de Estado a pesar de la polémica que deja para la historia del Perú. Pero además, su muerte no termina con su memoria ni su influencia en la política: Keiko, una de sus cuatro hijos, ha heredado su recuerdo convertida en una líder que bajo el recuerdo de su padre es la favorita para la sucesión en las próximas elecciones presidenciales.