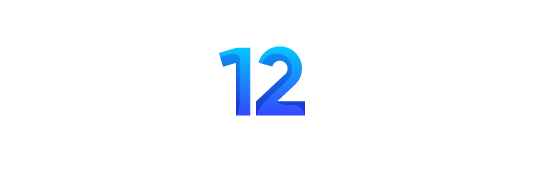De turista a refugiado. La transformación resulta abrupta, acaso comparable a la de una comunidad étnica que empieza a abrirse por imperativo socioeconómico. Por eso los japoneses tienen cada vez más vecinos extranjeros y por eso algunos de ellos son rubios de ojos azules, … estereotipo del refugiado ucraniano. Así, gente que ha perdido el futuro acude a una sociedad que lo busca; gente a quienes Japón ofrece aquello que Rusia les arrebató: un hogar.
En el barrio residencial de Nishikubo, a las afueras de Tokio, el café Kraiany se agazapa por calles impolutas de viviendas armónicas. Preside la fachada una bandera de la patria en lucha, y entre el amarillo del trigo y el azul del cielo, tan lejos ambos, se inscriben los lazos curvos de los silabarios nipones; una insólita mixtura que encuentra aquí sentido pues el Kraiany, «compatriotas» en ucraniano, representa su punto de encuentro en la megalópolis asiática que les guarece.
Acceder al interior implica sumergirse a esa peculiar amalgama en la que incluso la resistencia puede seguir el principio de kawaii’, lo adorable. En la pared, un cartel manuscrito enseña las frases básicas y su transcripción fonética, toda una refriega en las laringes de los esforzados vecinos: desde «purivitto» –«pryvit» o «hola»–; hasta la exclamación ya universal: «Surava Ukuraini!».
Irina sirve la última comanda antes de tomar asiento. «Al principio no me podía creer lo que estaba sucediendo», rememora. Para entonces esta joven, oriunda de Zaporiyia, vivía en Kiev, donde trabajaba en una empresa de videojuegos. «Meses atrás había escuchado un discurso de Putin y me pareció que sonaba como alguien que iba a hacer una locura, así que me compré una gran mochila». Esos fueron todos sus preparativos, una gran mochila vacía. Hasta que, de pronto, hubo de llenarla a toda velocidad.
Apenas tres días después del comienzo de la invasión partía en un tren repleto de mujeres y niños hacia Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, desde donde viajó a Varsovia. Allí pasó un mes, esperando no sabe muy bien qué. «Ahora suena iluso, pero pensé que todo se solucionaría pronto». Fue entonces cuando surgió la oportunidad de pedir asilo en Japón.
«Un amigo japonés que había conocido por internet supo por la prensa que su país estaba aceptando refugiados ucranianos y me avisó». Con esa noticia se plantó en la embajada nipona en Varsovia. «Les pregunté qué necesitaba y me dijeron que ellos tampoco lo tenían muy claro». El proceso, excepcional, acabó siendo sencillo: Irina presentó su pasaporte junto a un billete de avión y al cabo de un par de días recibió un visado.
«Fue mucho más fácil que cuando visité el país en 2017», apunta. Aquel fascinante viaje le había animado a estudiar el idioma, pero si antes lo hacía por diversión ahora le iba la vida en ello. Era abril de 2022 y tenía que empezar de cero al otro lado del mundo. «Me concedieron un apartamento y muchas ayudas, pero fue duro», reconoce.
Otra Ucrania
«Hacer amigos japoneses puede ser un poco complicado -confiesa Irina-, por lo que empecé a conectar con la comunidad ucraniana». Así llegó al Kraiany. La existencia de este café demuestra que el conflicto en Ucrania se remonta a mucho antes de la invasión. También el recorrido vital de Igor, cuya adaptación a la sociedad japonesa se percibe tanto en su impecable acento como en el modo en que peina sus mechones hacia adelante.
«En 2013 me involucré mucho en la revolución del Maidán», relata. Igor había estudiado japonés en la universidad, lo que le sirvió para ser contratado como traductor sobre el terreno para el ‘Mainichi Shimbun’, uno de los principales diarios del país.
La ONG Kraiany tiene 30 empleados, la mayoria ucranianos
En imagen, Irina y su compañera
«Acompañé a sus reporteros a Crimea a cubrir el referéndum y pude comprobar con mis propios ojos lo peligrosa que era la situación», dice. «Mi intención era empezar a enseñar japonés, pero uno de mis profesores me recomendó que tratara de mudarme allí», continúa. Eso hizo: consiguió una beca para cursar un posgrado y después se incorporó a una empresa tecnológica. Pero no podía dejar de mirar atrás.
«La revolución del Maidán había cambiado algo en mi interior, porque había descubierto lo que la democracia significaba para Ucrania. Cuando entrabas dentro de las manifestaciones toda la atmósfera era diferente, era la Ucrania del futuro, no tenía nada que ver con la Unión Soviética, era una Ucrania europea», señala. «Y esa sensación es muy adictiva. Por eso al llegar aquí quise mantener vivo ese espíritu de alguna manera, por remota que fuera».
Igor se involucró en la ONG que regenta y da nombre al café. Empezó disfrazándose de San Nicolás [el Papá Noel ucraniano] en la fiesta de Navidad y acabó, hoy, ostentando el cargo de vicepresidente. La organización surgió en 2009 como una escuela para que los niños ucranianos en Japón estudiaran la historia y la cultura de su país, pero con el advenimiento de la invasión comenzaron a desarrollar cada vez más labores humanitarias. «Al principio enviábamos generadores eléctricos a Donetsk o Lugansk, y ahora construimos refugios en escuelas», explica. Para ello, Kraiany cuenta con 200 voluntarios, 30 empleados y unos 60 niños asisten a sus programas educativos.
Contra la «inmigración descontrolada»
El número de personas que han huido de Ucrania y se han registrado como refugiados en otros países roza, según datos de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), los siete millones. 2.000 de ellas han ido a parar a Japón, cifra que duplica la cantidad de ucranianos afincados allí antes del conflicto.
2.000
refugiados ucranianos se han ido a Japón, el doble de los que había antes del conflicto.
«Me sorprendió mucho su reacción, porque en Japón normalmente es muy complicado hacer cambios, pero en este caso lograron ayudar mucho y muy rápido», comenta Igor.
«Creo que el Gobierno japonés entiende que la crisis en Ucrania forma parte de algo más grande que puede afectarles en el futuro. Japón es una nación pacifista, no pueden darnos armas, así que nos ayudan con asistencia humanitaria y acogiendo refugiados».
Esta iniciativa se produce cuando el país asiático ha tenido que relajar sus políticas de inmigración por el estancamiento demográfico, una cuestión polémica para una sociedad edificada sobre la unidad étnica y cohesionada por una cultura muy rígida. El número de extranjeros residentes en Japón alcanzó en 2025 su máximo histórico con casi 4 millones, apenas un 3,2% de la población total. En consecuencia, la inmigración se ha convertido en una cuestión política de primer orden, plasmada en la emergencia del partido de extrema derecha Sanseito, formación que llama a «no repetir los errores de Europa» con la «inmigración descontrolada».
La actual primera ministra, Sanae Takaichi, que procede del ala más conservadora del Partido Liberal Democrático, ha replicado parte de este discurso y ha prometido legislación más estricta. «Se ha generado una situación en la que los ciudadanos tienen una sensación de ansiedad e injusticia por los actos ilegales y el incumplimiento de las normas por parte de algunos extranjeros», denunció la jefa de Gobierno el pasado mes de noviembre.
La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero podría reavivar el debate público. «La cuestión de los refugiados y los extranjeros se exagera mucho, para mí es puro populismo», defiende Igor. «La gente tiene que entender que venir a Japón es muy difícil. Tienes que estar muy motivado. Tienes que amar a este país».
Hay una realidad, más acogedora, personificada en la señora Murakami. Esta anciana de 85 años es la propietaria del local donde se erige el Kraiany, que sus hijos le habían regalado para que cumpliera su sueño de regentar una cafetería. «Cuando empezó la invasión de Ucrania pensé que era horrible. Mientras charlaba al respecto con mis amigos reflexioné que, a mi edad, no había hecho grandes contribuciones a la sociedad», expone.
«Además, simpatizaba con ellos porque recordaba episodios de mi infancia durante la II Guerra Mundial: la preocupación por si mi hermana no regresaba del colegio, los aviones estadounidenses que quebraban nuestras ventanas, los niños sin padres…». La señora Murakami, movida por el pasado y el presente, decidió ponerse en contacto con Kraiany y cederles el espacio, primero gratis, después a cambio de un alquiler reducido.
Los clientes se han ido, y acaba otro día sin que por ello el final de la guerra parezca más próximo. «Ya no pienso en el futuro, me limito a ir día a día», admite Irina. Igor, menos refugiado que inmigrante, hace poco contrajo matrimonio con una mujer nipona y no se plantea volver. Aunque a veces, no puede evitarlo, fantasea con esa Ucrania que vislumbró. «Me he esforzado mucho para acomodarme a esta cultura, pero todos los seres humanos sentimos esa nostalgia», concede. «En el Kraiany tenemos buen ‘borsch’ [sopa de remolacha] y buenos ‘varenyky’ [empanadillas]. Venir aquí es una forma de regresar».