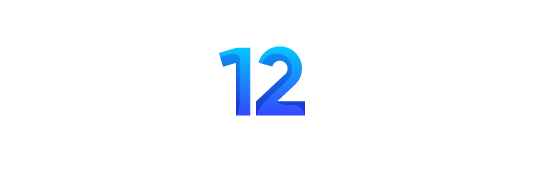En Afganistán, la muerte de una joven no sorprende ya a nadie. Lo verdaderamente sorprendente es el silencio que la envuelve. El caso de Maryam, una adolescente de 17 años obligada a casarse y fallecida en circunstancias alarmantes, es un ejemplo desgarrador de cómo la impunidad ha dejado de ser la excepción para convertirse en un modo de funcionamiento del sistema. Y es ese silencio, sostenido, impuesto y administrado por las autoridades, lo que convierte tragedias como esta en un ciclo interminable de dolor del que nadie parece hacerse responsable.
Maryam, como tantas jóvenes afganas, nunca tuvo la oportunidad de decidir sobre su propia vida. Se le negó el derecho a estudiar, a trabajar, a construir un futuro. Su destino fue impuesto cuando se vio obligada a casarse con Emadulá, miembro de una familia influyente cuya posición local les concede un poder casi absoluto sobre sus entornos. Apenas mes y medio después de la boda, Maryam fue hallada sin vida en el edificio residencial donde vivía con su esposo. Su cuerpo presentaba signos evidentes de violencia: moretones, marcas, lesiones incompatibles con una muerte natural. Sin embargo, las autoridades talibanas no tardaron en anunciar que se trataba de un “accidente cerebrovascular”.
Así se cerró el caso. O al menos, así quisieron cerrarlo.
La familia de Maryam, devastada y bajo una presión que quienes vivimos en sociedades democráticas difícilmente podemos imaginar, intentó solicitar un examen forense. Era la única herramienta para determinar la verdadera causa de la muerte. Pero, según testimonios cercanos al entorno de la familia política del esposo, los hijos de Haji Melang —figura de autoridad en la comunidad y pariente político de la joven— impidieron que se realizara. La verdad fue bloqueada antes siquiera de tener la oportunidad de abrirse camino.
¿Cómo creer en una versión oficial que se fabrica deprisa y sin pruebas? ¿Cómo confiar en un sistema que prohíbe investigar, que calla a las familias, que intimida a quienes buscan respuestas? La historia de Maryam no es una excepción; es un síntoma. Y es precisamente esta normalización del abuso lo que convierte su muerte en algo más grande y más trágico que un caso aislado.
Diversas activistas afganas han señalado que tragedias como la de Maryam representan un patrón sistemático dentro del país. Hajar Azada, reconocida defensora de los derechos de las mujeres, lo expresó sin rodeos: “Lo de Maryam no es una muerte misteriosa. Lo misterioso es el intento de encubrir al agresor con la historia del accidente. El patriarcado y los asesinatos por honor no se pueden maquillar.”
Sus palabras reflejan la impotencia de una sociedad en la que la vida de las mujeres no solo es vulnerable, sino desechable.
Otra activista, Marwa Ahmadi, resumió el miedo colectivo de forma contundente: “El asesinato de Maryam es una advertencia. En un país sin instituciones que protejan a las mujeres, la vida de cada una de nos nosotras está en permanente riesgo.” Porque eso es lo que Afganistán se ha convertido desde 2021: un espacio donde la mujer no solo es relegada al ámbito doméstico, sino donde cualquier forma de violencia contra ella puede quedar impune.
La muerte de Maryam recuerda, además, un hecho que la comunidad internacional parece olvidar con demasiada facilidad: sin educación, sin independencia económica y sin instituciones que funcionen, las mujeres quedan atrapadas en una espiral de vulnerabilidad extrema. Cuando una joven es considerada propiedad —de su padre, de su esposo, de su familia política— la violencia deja de ser un accidente y se transforma en una consecuencia casi lógica de ese sistema.
La tragedia de Maryam, como tantas otras, no puede entenderse fuera de este contexto. No es un caso fortuito; es la consecuencia directa de políticas que han cerrado escuelas, prohibido trabajos, eliminado los refugios para mujeres y desmantelado los mecanismos de justicia. En estas condiciones, esperar una investigación transparente es equivalente a pedirle al opresor que se juzgue a sí mismo.
En los últimos años, organizaciones locales e internacionales han documentado múltiples casos similares: mujeres asesinadas bajo la etiqueta de “suicidio”, adolescentes cuyos cuerpos aparecen golpeados pero cuyas muertes se atribuyen a “caídas”, esposas cuyos verdugos siguen en libertad porque “faltan pruebas”. En todos estos casos, la constante es la misma: la ausencia de voluntad institucional para buscar la verdad.
La muerte de Maryam exige ser revisada, no solo por justicia hacia ella, sino por lo que representa. Cada crimen encubierto envía un mensaje devastador: que la vida de una mujer puede desaparecer sin que pase nada. Que el silencio vale más que la justicia. Que la mentira tiene más peso que la verdad. Y, lo que es peor, que este sistema se perpetúa porque nadie con poder real lo detiene.
La comunidad internacional tampoco está exenta de responsabilidad. Las declaraciones de “preocupación” ya no sirven. Los comunicados tampoco. Afganistán vive una emergencia humanitaria y de derechos humanos que afecta especialmente a mujeres y niñas. Es urgente que los organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación traten casos como el de Maryam no como una tragedia lejana, sino como una violación de derechos fundamentales que exige acción concreta, presión diplomática y protección real a quienes alzan la voz.
Maryam ya no puede contar su historia. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Porque mientras su familia guarda luto en la sombra, mientras las autoridades se aferran a una narrativa que no resiste examen alguno, mientras la sociedad afgana intenta sobrevivir a una cadena de injusticias cotidianas, la pregunta sigue abierta: ¿Cuántas Maryams más deberán morir para que la vida de las mujeres afganas sea considerada digna de protección?
La muerte de Maryam no debe archivarse. No debe olvidarse. No debe normalizarse. Debe recordarse como lo que es: un feminicidio probable, silenciado por un sistema que teme la verdad. Y mientras el silencio siga instalándose como respuesta oficial, será el mundo el que tendrá que romperlo.