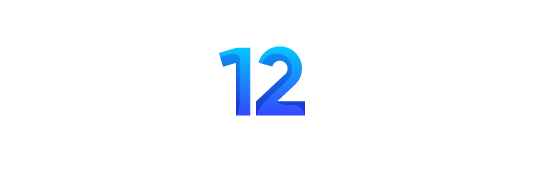El 16 de agosto de 1863, en el cerro de Capotillo, catorce hombres levantaron la bandera dominicana y encendieron la chispa de la Guerra de la Restauración. No se trató de un acto simbólico más: fue la demostración de que un pueblo, aunque empobrecido y diezmado, no estaba dispuesto a vivir como súbdito de una potencia extranjera.
Tras la anexión a España en 1861, muchos pensaron que el camino de la República había terminado. Sin embargo, campesinos, artesanos y soldados, guiados por líderes como Gregorio Luperón, decidieron que la independencia debía recuperarse a cualquier precio. La Restauración no fue una guerra de élites, sino del pueblo que se levantó desde las montañas del Cibao, con machetes, fusiles viejos y un propósito: reconquistar la patria.
Su desenlace, con la retirada de las tropas españolas en 1865, no solo selló la soberanía, sino que nos dejó una lección permanente: la identidad dominicana se forjó en la resistencia. No bastó con proclamar la independencia en 1844, hubo que defenderla veinte años después con igual o mayor sacrificio.
Hoy, cuando hablamos de la Restauración, no deberíamos verla como un capítulo aislado en los libros de historia. Es, más bien, un espejo incómodo: ¿cómo honramos ese legado en un tiempo en que la soberanía se pone a prueba de formas más sutiles? La dependencia económica, la presión de las potencias y las debilidades institucionales son recordatorios de que la lucha por la autodeterminación no terminó en 1865.
La Restauración nos enseña que un pueblo consciente de su dignidad es capaz de enfrentar cualquier poder, incluso cuando parece imposible. Y nos interpela a preguntarnos: ¿estamos defendiendo con la misma convicción los intereses nacionales?
La guerra terminó hace 160 años, pero la idea de restaurar la patria —de levantarla, cuidarla y afirmarla— sigue siendo un desafío vivo.
REDACCIÓN FV MEDIOS